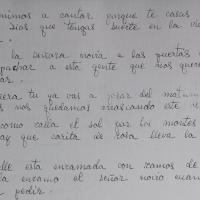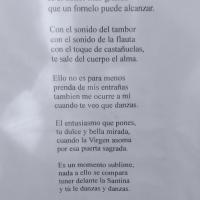Usos sociales, rituales y actos festivos
-
Día del vaso
El Día del Vaso tiene lugar en la víspera de la boda. Se trata de un ritual de agradecimiento y buenos deseos hacia los novios. Tradicionalmente se celebraba en casa de la novia. Allí se reunían los invitados con la pareja. Les cantan versos dedicados a diferentes figuras básicas de una boda, como la novia o el novio o alguno de los padrinos. Mientras tanto, se les invitaba a pan y a vino, que guardaban en una olla, dado el gran número de asistentes. Actualmente se acompaña el pan y el vino con alguna vianda más. Al día siguiente del Día del Vaso es la boda. Por desgracia cada vez es menos frecuente que esta celebración tenga lugar en localidades como Peranzanes, con lo que esta tradición corre serio peligro de desaparición. -
Loas
Se trata de una de las partes fundamentales de las que se compone la celebración de la Romería de Trascastro. Tiene lugar el día 15 de agosto por la mañana, tras la danza de Peranzanes en el Santuario. Se trata de un emotivo texto escrito por un vecino de alguna de las localidades del Valle de Fornela, normalmente con tintes personales o haciendo una referencia reflexiva a temas de actualidad, ya sean generales o específicos del valle o del pueblo al que pertenece el redactor y posterior lector. Para conocer quién ha de leer la loa en el año actual, se ha de comentar que se sigue un orden por localidades. Cada año le toca a un pueblo decir la loa en Trascastro y el orden es alfabético. Esto es si, por ejemplo, el año pasado le ha tocado a Cariseda, al año siguiente le tocaría recitar la loa a un vecino de Chano. -
Magosto
Es una celebración, a veces espontánea y a veces organizada, que tiene lugar en los meses de otoño, durante la temporada de recogida de castañas. Se trata de un evento similar al de un filandón, cuyo protagonista principal es la castaña asada. Es una reunión nocturna entre diferentes individuos de la comunidad cuya finalidad es la de socializar. Normalmente se hace alrededor de una hoguera en la que hay un “tambor”, un recipiente cilíndrico con agujeros dentro del cual hay castañas que se van tostando en las llamas. -
Entroido de Valtuille de Arriba
Celebración con motivo del carnaval que precede inmediatamente al tiempo de cuaresma. Al ser esta una época de recogimiento y abstinencia, el entroido alberga ciertos excesos y descontrol. Esta celebración tiene como elemento principal la figura de un hombre de paja que personifica el entroido. Esta figura solía construirse con paja de centeno que los mozos iban recogiendo por los mederos y palleiros del pueblo hasta conseguir la cantidad necesaria. Una vez en la plaza, se hacía un agujero y se clavaba un poste de madera de gran altura (hasta ocho metros según las fuentes), y clavado a su vez en este, otro haciendo una forma de cruz que sirve de estructura para los brazos. A la figura en algunas ocasiones se le daba forma cónica y en otras, se le ponían “unas patas escarrancadas” o piernas abiertas. La cabeza está compuesta por un saco de papel relleno de paja al que se le pinta una cara. Una vez construida la figura, que solía hacerse el sábado de carnaval, esta permanecía allí hasta el martes, día en el que se le dará juicio. En este juicio las personas se subían a la figura con una escalera y desde allí arriba unos hacían alegatos a favor y otros en contra para ser o no quemado. En estos alegatos se podían usar cualquier tipo de recursos, siendo críticas a eventos y problemas de actualidad o cosas de la vida cotidiana. -
Volteo manual de campanas de San Nicolás el Real
El volteo manual de campanas se lleva a cabo todos los días de la novena previa a la festividad del Cristo de la Esperanza (14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz). Cada tarde, a las 19:30 h., se ejecutan tres volteos consecutivos, con un intervalo de separación de unos 15 minutos entre cada uno. Cada campana comienza su volteo siguiendo un orden determinado, desde la más pequeña hasta la más grande. El propio día de la fiesta del Cristo, además de los tres volteos para anunciar la celebración eucarística, se ejecutan otros dos a la salida y entrada en el templo de la talla del Cristo, de manera que esta esté siempre acompañada por el sonido de las campanas mientras se encuentre en el entorno del edificio. -
Día de los Carros
La fiesta tiene lugar la noche del Sábado Santo al Domingo de Pascua, en honor a la resurrección de Cristo. Antiguamente el párroco daba una misa a oscuras, ya que era a las 23:00 y duraba hasta medianoche, que era la hora en la que, en el medio del pueblo, con el Cirio Pascual se encendía la hoguera, para simbolizar la resurrección de Cristo. En ese momento tenía lugar el volteo de campanas y daba comienzo la celebración. Ahora se pagan las luces del pueblo para recrear más fielmente la celebración y aportar majestuosidad a la hoguera. Es entonces cuando los mozos del pueblo van a las casas y sacan los antiguos carros de madera para llevarlos al lugar donde se hace el fuego. No se queman. Se dejan allí, junto a la hoguera. Antes la celebración tenía lugar en el centro del pueblo y ahora, al ser la hoguera de menor tamaño, se ha trasladado al portal de la iglesia. Actualmente se ameniza la fiesta con fuegos artificiales, chocolate caliente y música. -
La matanza del cerdo
La matanza es una tradición que se celebra en muchas de las casas de las pequeñas localidades del territorio de la Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses. El animal que se sacrifica y del cual se consume su carne a lo largo del año es el cerdo. De él se sacan muchos de los productos tradicionales del Bierzo y de todo el país, como el embutido, el jamón y el botillo, protagonista en muchas de las celebraciones bercianas. La matanza se celebra en los meses de invierno, concretamente entre diciembre y enero. Hay quién sigue el calendario lunar y la hace coincidir con el cuarto menguante. Algunos, concretamente, con la luna menguante de enero. Dicen que de esta manera la calidad de la carne es mucho mayor, o que incluso así no se pone mala ni se llena de gusanos y larvas. Antiguamente la matanza era un acontecimiento festivo en las familias, ya que era necesario que se juntasen primos y hermanos en casa de quién tocase ese día. Era costumbre desayunar muy temprano una onza de chocolate y un chupito de aguardiente para entrar en calor. -
Pandereta
Desde la Antigüedad, instrumentos de percusión como la pandereta han sido los protagonistas de las fiestas de los países atlánticos y mediterráneos, con gran popularidad en la música celta. La pandeira es el instrumento básico en toda fiesta o fiendeiro (filandón) del Noroeste español. Sus dimensiones suelen ser de unos 20 cm de diámetro y 5 cm de alto. En el caso del Valle de Ancares, éstas tienen forma redonda, con unos 40-50 cm de diámetro y entre 8 y 12 cm de alto. Siempre llevan, en el aro, unas ferreñas o sonajas que acompañan los golpes rítmicos de los diferentes toques. Afortunadamente, en los pueblos de la Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses, la costumbre de tocar la pandeira nunca desapareció totalmente, gracias, en parte a los numerosos recopiladores que recorren las aldeas en busca de pandereteiras. Y decimos pandereteiras porque el uso de este instrumento se mantuvo, principalmente, en manos femeninas. El estilo de tocar y la característica principal de esta zona de la provincia de León no se separa mucho de formas de otras pandereteras y de otras formas de tocar de otras comarcas siendo común y que en la misma panderetera o en la misma zona se manifiesten formas de tocar tanto a una mano como a dos manos. -
Fiesta del Maio
El maio-mozo o maio-humano es una tipología de festejo tradicional del 1 de maio, en la que se escoge a un niño o mozo de un grupo para vestirlo y convertirlo en la representación del espíritu de la primavera por ese día (por eso ha de ser irreconocible, dando el aspecto de ser un árbol que anda) oculto con una planta específica cañaveira (smyrnium olosatrum) para luego recorrer las calles y plazas acompañado de una comitiva que va cantando coplas tradicionales (siempre las mismas y con una melodía musical que se usa exclusivamente para la ocasión) solicitando un donativo (castañas “maias”, una alegórica alusión al fin del ciclo de las mismas) y realizando un ritual de levantar al maio como símbolo de la llegada del tiempo de la estación de las flores (el comienzo de un nuevo ciclo). Aunque son los portadores los niños y la gente más joven, los mayores también participan durante el recorrido en el proceso al contribuir con donativos o hacer que la comitiva “tumbe o maio” y luego lo levante. Esta celebración, a comienzos del Siglo XX, era abundante en Galicia, en villas importantes Monforte, Viveiro, Mondoñedo, entre otras las villas Jacobeas Portomarín, Lugo y Santiago, en las que se fueron perdiendo y desapareciendo, siendo única esta expresión a día de hoy en Villafranca donde se resistió a hacerlo y se viene realizando ininterrumpidamente, siendo una de las costumbres más antiguas que se recuerdan de las que persisten. -
Romería de Santa Marta
La romería de Santa Marta no solo se celebra por ser la patrona de Vilela, sino también ser la abogada de los niños. Uno de los elementos fundamentales de esta romería es precisamente ese, el ofrecimiento de los niños a la virgen que, en unas ocasiones se realiza para sanarlos de una enfermedad y, en otras, para protegerlos. El día de Santa Marta, que va precedido por una novena se realizan una serie de misas a lo largo de la mañana, siendo la más importante la denominada misa mayor. A las 12 de la mañana comienza la procesión, que recorre varias calles cercanas a la iglesia. Los portadores de la virgen suelen ser las personas que se ofrecen a Santa Marta, teniendo preferencia estos ante los demás. Años atrás, los portadores solían ser los quintos. Una vez se inicia la procesión, las personas inician el ritual para obtener la protección o sanación de la Virgen. Este ritual consiste en pasar varias veces por debajo de ella, mientras la imagen avanza en procesión. Las personas pasan una tras otra desde delante hacia atrás, teniendo en ocasiones que ir apartando a la gente para poder avanzar. Una vez que la imagen llega de nuevo a la parroquia, los niños se disponen sentados delante del altar para dar comienzo la misa, que ese día se oficia al aire libre en el recinto de la iglesia . Años atrás, se vestía a los niños ofrecidos con una especie de mortajas blancas que portaban durante la celebración. -
Limosna a los difuntos
Antiguamente no existían las empresas funerarias, de manera que los velatorios tenían lugar en la casa doliente. Esta costumbre se ha mantenido a lo largo de los años en las zonas rurales, hasta hace unas tres décadas, aproximadamente. Esta costumbre consistía en velar al fallecido desde que moría hasta su entierro. También por las noches acudían las mujeres a rezar el rosario y acompañar a la familia en las duras horas previas al entierro. Ahora, en cambio, se reza el rosario en la puerta del difunto el día previo al funeral. En los pueblos del Valle de Ancares, como en muchos otros lugares, era común que la familia del difunto recibiese una limosna por parte de los vecinos del pueblo, sin importar su relación, si se llevaban bien o no. Siempre se daba una pequeña cantidad de dinero a los familiares del fallecido. En Pereda esta costumbre sigue viva. Se da con mucha menos frecuencia, pero es la única localidad en la que se ha documentado que se continúe con esta costumbre. Ahora se da una cantidad simbólica, normalmente un euro, unos días después del entierro, como se recuerda que se hacía antaño. -
Entroido de Villar de Acero
El entroido de Villar de Acero es una festividad propia del tiempo de los carnavales, justo antes de comenzar la cuaresma. En las vísperas de del entroido, sobretodo los domingos, las mozas y los mozos salían a la calle en lo que se denomina “correr o entroido” esto consiste en que después de comer, salían de sus casa y unos mojaban a otros además de tirar puñados de cinsa (ceniza) y fariña (harina). También durante esos días, una vez oscurecía, los niños pequeños “facían os vellos” que consistía en vestirse con ropas viejas del desván con una media en la cabeza y corrían detrás de la gente para darles con una vara. Durante estas persecuciones, los otros niños iban cantando una copla con la siguiente letra: Vello raiouco nacido no couto, Vello raiouco nacido nun couto. El día del entroido. El día del entroido, la gente se viste con las ropas viejas que tenga a mano y van recorriendo las calles del pueblo pidiendo por todas las casas. Normalmente lo que se solía pedir eran huevos y chorizos, como dice la canción que cantan delante de cada casa: Los carnavales se vienen, Los carnavales se van Y nosotros marcharemos Y no volveremos más A estas puertas venimos Dispuestos para cantar, Denos huevos o chorizos, Que Dios se lo pagará. Quedese con dios señora Que nosotros ya nos vamos Que los días son pequeños Y tenemos que aprovecharlos.