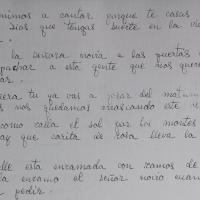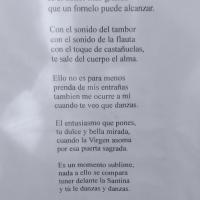Peranzanes
-
Día del vaso
El Día del Vaso tiene lugar en la víspera de la boda. Se trata de un ritual de agradecimiento y buenos deseos hacia los novios. Tradicionalmente se celebraba en casa de la novia. Allí se reunían los invitados con la pareja. Les cantan versos dedicados a diferentes figuras básicas de una boda, como la novia o el novio o alguno de los padrinos. Mientras tanto, se les invitaba a pan y a vino, que guardaban en una olla, dado el gran número de asistentes. Actualmente se acompaña el pan y el vino con alguna vianda más. Al día siguiente del Día del Vaso es la boda. Por desgracia cada vez es menos frecuente que esta celebración tenga lugar en localidades como Peranzanes, con lo que esta tradición corre serio peligro de desaparición. -
Danza de Peranzanes
Las danzas de Fornela tienen una amplia tradición. Se dice que son danzas de guerra, por lo que habitualmente son danzadas por hombres. Los danzantes de Peranzanes bailan la mañana del 15 de agosto (a eso de las 11) en el campo del Santuario de la Virgen de Trascastro, patrona de los fornelos. El día 16 lo hacen por la tarde, mientras que el día 17, danzan en su pueblo, Peranzanes. En el caso de los danzantes de Chano es a la inversa. La danza de Peranzanes se compone de 8 o 12 bailarines y un tamboritero: 1º y 2º juez, cuatro “segundas”, cuatro “panzas”, dos “guías”, dos “chaconeros”, dos o tres “palilleros” y un tamborilero o “tamburiteiru”. Como decimos, tradicionalmente todos son hombres jóvenes, de entre 14 y 27 años. -
Danza de Chano
Las danzas de Fornela tienen una amplia tradición. Se dice que son danzas de guerra, por lo que habitualmente son danzadas por hombres. Los danzantes de Chano bailan la tarde del 15 de agosto (a eso de las 17h) en el campo del Santuario de la Virgen de Trascastro, patrona de los fornelos. El día 16 lo hacen por la mañana, mientras que el día 17, danzan en su pueblo, Chano. En el caso de los danzantes de Peranzanes es a la inversa. La danza de Chano se compone de 12 bailarines: 1º y 2º juez, 2 “guías”, 4 “segundas” y 4 “banderas”, además de dos “chaconeros”, dos o tres “palilleros” (habitualmente niños) y un tamboritero. Como decimos, tradicionalmente todos son hombres jóvenes. -
Burón fornelo
Se conoce al burón fornelo como la jerga de uso comercial propia del Valle de Fornela, tierra de albarderos y vendedores ambulantes. Según cuenta Alejandro Álvarez López en su libro “El Burón. La jerga de los vendedores ambulantes de Forniella” (2005), el Valle de Fornela cuenta con un elemento diferenciador de comarcas y valles vecinos del Bierzo: el gran número de albarderos” y “vendedores ambulantes” que existían en el valle desde el siglo XVIII y que hoy ya sólo viven en el recuerdo de aquéllos últimos que recorrieron gran parte del país comerciando por los pueblos y caminos. El Valle de Fornela se encuentra en un enclave privilegiado, rodeado de montañas. Pero son éstas las que encierran a sus habitantes en el valle. De manera que los fornelos se abrieron paso con tres caminos que siguen tres rumbos distintos: dirección a Asturias, por el puerto del Trayetu (Trayecto), hacia la comarca asturiana de Ibias y pueblos lucenses por el puerto de Cienfuegos, y siguiendo el curso del río Cúa hacia Fabero y Ponferrada, la única vía aún transitable, asfaltada y por la que podemos acceder a este valle de tradición comerciante y danzante. Pero, ¿qué comerciaban exactamente los fornelos? No hay una sola respuesta a esta pregunta, ya que, al igual que pasa hoy en día, los tiempos van cambiando y el estilo de vida también. -
Danza de Guímara
Las danzas de Fornela tienen una amplia tradición. Se dice que son danzas de guerra, por lo que habitualmente son danzadas por hombres. Concretamente, la danza de Guímara tiene lugar durante la fiesta popular de esta localidad del Valle de Fornela, en la que se celebra San Bartolo (24 de agosto) y tiene una duración de alrededor de cuatro días. Así pues, la organización de la danza se pone de acuerdo con la comisión de fiestas para concretar horarios y días de danza. Es conveniente destacar que ésta fue una danza recuperada tras varias décadas sin celebrarse. Antiguamente se danzaba en Trascastro, durante la festividad en la que danzantes de Peranzanes y Chano danzan en el Santuario de la Virgen de Trascastro. -
Loas
Se trata de una de las partes fundamentales de las que se compone la celebración de la Romería de Trascastro. Tiene lugar el día 15 de agosto por la mañana, tras la danza de Peranzanes en el Santuario. Se trata de un emotivo texto escrito por un vecino de alguna de las localidades del Valle de Fornela, normalmente con tintes personales o haciendo una referencia reflexiva a temas de actualidad, ya sean generales o específicos del valle o del pueblo al que pertenece el redactor y posterior lector. Para conocer quién ha de leer la loa en el año actual, se ha de comentar que se sigue un orden por localidades. Cada año le toca a un pueblo decir la loa en Trascastro y el orden es alfabético. Esto es si, por ejemplo, el año pasado le ha tocado a Cariseda, al año siguiente le tocaría recitar la loa a un vecino de Chano. -
Danza de Trascastro
Las danzas de Fornela tienen una amplia tradición. Se dice que son danzas de guerra, por lo que habitualmente son danzadas por hombres. Antiguamente se danzaba en septiembre, el día de Santa Eufemia, pero debido a la gran afluencia de público en el mes de agosto y la escasa en el de septiembre, se decidió que se aprovecharía la Romería de Trascastro y, a partir de entonces, se danza el 17 de agosto, tras los días 15 y 16, que es cuando danzan en Trascastro, por tradición y derecho, los pueblos de Peranzanes y Chano. Así pues, por la mañana se danza en el Santuario de Trascastro y por la tarde, en la plaza del pueblo, previa autorización del alcalde. -
La matanza del cerdo
La matanza es una tradición que se celebra en muchas de las casas de las pequeñas localidades del territorio de la Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses. El animal que se sacrifica y del cual se consume su carne a lo largo del año es el cerdo. De él se sacan muchos de los productos tradicionales del Bierzo y de todo el país, como el embutido, el jamón y el botillo, protagonista en muchas de las celebraciones bercianas. La matanza se celebra en los meses de invierno, concretamente entre diciembre y enero. Hay quién sigue el calendario lunar y la hace coincidir con el cuarto menguante. Algunos, concretamente, con la luna menguante de enero. Dicen que de esta manera la calidad de la carne es mucho mayor, o que incluso así no se pone mala ni se llena de gusanos y larvas. Antiguamente la matanza era un acontecimiento festivo en las familias, ya que era necesario que se juntasen primos y hermanos en casa de quién tocase ese día. Era costumbre desayunar muy temprano una onza de chocolate y un chupito de aguardiente para entrar en calor. -
Filandón
Un filandón, o fiandón, fiendeiro o fiandeiro es una reunión informal entre varias personas, normalmente vecinos de una misma localidad, para socializar y entretenerse en las largas noches. Antiguamente, cuando no había luz en los pueblos, era habitual reunirse en casa de alguno de los vecinos al calor de la lumbre de las lareiras, posiblemente en las pallozas, para charlar mientras que las mujeres fiaban (hilaban) o tejían. Posteriormente solían quedar para escuchar la radio y, hoy en día, simplemente para socializar. De hecho, hoy es habitual, sobre todo en las noches de verano, ver grupos de individuos de fiendeiro en las calles a la fresca, o en las casas de alguno de los vecinos. El resto del año, en épocas de temperaturas más bajas, suelen tener lugar en el interior de casas particulares. Y en otoño se suele convertir en magosto, acompañando la conversación con castañas asasdas. No se hablaba de nada en concreto, y cada filandón es diferente pero, como decimos, la razón principal era la socialización y el entretenimiento. Surgió con la finalidad de hacerse compañía entre vecinos y se ha ido manteniendo en el tiempo, sabiendo adaptar la costumbre a los tiempos, hasta el momento actual, en el que aún es habitual asistir a reuniones espontáneas de personas que, simplemente, debaten sobre diversos temas de actualidad, narran historias de tiempos pasados o incluso hacen negocios en un ambiente relajado. -
Siembra de las patatas
La patata ha supuesto, durante muchos siglos, el alimento principal de muchos lugares alrededor del mundo. También de la zona de la Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses siendo, junto con la castaña, los productos gastronómicos estrella, dada su abundante producción. En el caso de la patata o pataca, como aquí se le llama a este tubérculo, su producción es anual, siendo imprescindible su siembra año tras año. El proceso comienza en primavera, entre la segunda quincena de mayo y principios de junio, dependiendo de cómo venga el tiempo ese año. Si viene muy lluvioso o más bien seco, lo que permite labrar con más comodidad la tierra. -
Bollo escaldón
El bollo escaldón es un pan dulce típico del Valle de Fornela cuya fecha habitual de cocinado es el período navideño. Su elaboración consiste en amasar la mezcla de harina y agua, como si fuésemos a hacer pan y, a continuación, se calienta hasta que esté engolado, esto es, cocido, pero con la miga un poco suelta, no tan apretada como si de una hogaza de pan e tratase. Una vez que lo encontremos engolado se coloca en una pota o recipiente y se le echa algo de manteca de cerdo. A continuación, se coge la bolla y se esmiga a trocines, para luego ponerla de nuevo a fuego lento. Según se va cociendo, poco a poco, se va añadiendo azúcar. Existen también variaciones que se elaboran a partir de la miga de pan ya cocinado. Se trata, en definitiva, de una hogaza dulce que se cuece en una piedra a la lumbre. Era un plato que se hacía porque “era lo que había”, según los expertos en este plato. Actualmente se cocina por su larga tradición y el sentimiento de identidad de que evoca a los miembros de la comunidad portadora. -
Pesca con nasa
Comenzaremos por explicar qué es una “nasa”. Se trata de una especie de cesta con una forma muy similar a la de un ánfora. Se construye de manera artesanal con unas ramas muy finas de “salguera” (salguero). Se hace manualmente mediante un proceso muy parecido al de fabricación de cestas. Precisamente se hace con ramas de salguera porque son los árboles que crecen cerca de los ríos, de manera que el color de la nasa es muy parecido al de la maleza de las orillas. Así, la posible pesca se confunde, o no desconfía y huye. Se suele pescar en los ríos y arroyos, normalmente en balsas de agua creadas con barancadas, usualmente construidas con vigas de madera y ramas. Su uso está pensado para regadío del pasto de los prados. Para pescar las ricas truchas del río Cúa, colocaríamos la boca de la nasa a favor de corriente, ya que las truchas suelen nadar a contracorriente. Así es más sencillo que caigan en la trampa cuando el pescador las moleste, con un palo largo para sacarlas de su zona de confort, desde otra parte más inferior del río. Si consiguen molestarlas, tienden a escapar a contracorriente, hacia partes más altas del río, buscando incluso recovecos oscuros, como el de la propia nasa, que espera paciente con la boca abierta, anclada al río con ramas y piedras.